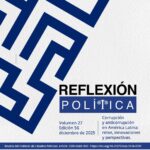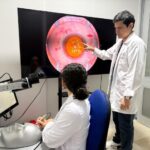Pese a estar relativamente tan cerca de Bucaramanga, los municipios de Charta, Matanza y Suratá vivieron en carne propia el conflicto armado interno que por décadas desangró el territorio nacional, pero hoy intentan pasar la página haciendo memoria, aprendiendo de la tragedia y uniéndose para salir adelante.
Medio centenar de líderes comunitarios, dirigentes campesinos, madres de familia, estudiantes, profesores, personeros e inspectores viajaron desde las montañas de la provincia de Soto Norte a la capital santandereana con el propósito de convertirse en los protagonistas del Foro “La voz del territorio para la construcción de paz en Colombia”, promovido por el Instituto de Estudios Políticos (IEP), ejecutado por la Universidad UNAB, contando como aliado estratégico el Programa Orquídeas–Mujeres en la Ciencia, cuya financiación corre por cuenta del Gobierno Nacional y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias).

En el evento llevado a cabo el 14 de octubre en el Auditorio Jesús Alberto Rey Mariño, todos los participantes coincidieron en que la reconstrucción y fortalecimiento del tejido social depende de las propias comunidades, que están llamadas a emprender acciones concretas e inmediatas que cierren las heridas, y de esta forma no depender exclusivamente de las decisiones que se tomen en Bogotá.
“Se requiere articular políticas que prioricen las voces de las víctimas para lograr una paz legítima, inclusiva y duradera”, manifestó la investigadora Nydian Yaneth Contreras Rodríguez, quien se refirió al Encuentro de co-creación efectuado en marzo pasado en Suratá en el que los asistentes analizaron situaciones de la vida cotidiana y las clasificaron según los diferentes tipos de violencia: directa, indirecta y simbólica, reconociendo experiencias de paz centradas en memoria histórica lideradas por la Mesa de Participación de Víctimas, reflexionando sobre cómo desarrollar diversas acciones de paz y diferenciando las estrategias de paz de las acciones aisladas para así lograr un impacto sostenible.
Tomaron como punto de partida las raíces múltiples del conflicto armado interno, entre las que se cuentan la fragilidad institucional (ausencia del Estado en territorios rurales y debilidad de las instituciones políticas), injusticia agraria (histórica concentración de la tierra y falta de una reforma agraria integral) y desigualdad social (exclusión sistemática y falta de oportunidades para sectores vulnerables), a sabiendas de que la violencia ha tenido manifestaciones e impactos diferentes según cada región de la geografía nacional.
El punto de referencia durante las dos horas y media del foro fue la construcción de una sociedad más justa y más libre pero sobre todo una sociedad más pacífica, por lo cual se convirtió en un espacio en el que fueron escuchadas y valoradas todas las propuestas, poniendo de presente que las víctimas deben dejar de ser meras cifras y, en su lugar, reconocerlas como personas.
La docente-investigadora de la Universidad UNAB afirmó que son los líderes sociales quienes pueden indicar a la Academia de qué manera se pone al servicio de las comunidades y de la construcción de la paz. Les habló entonces de los hechos victimizantes y las secuelas, pero también de las diferentes iniciativas de paz que han trabajado las propias comunidades, muchas veces de forma silenciosa por temor a la reacción de paramilitares, guerrillas, disidencias, carteles, delincuencia común o de los propios agentes del Estado que los vean con recelo.

“Quiénes mejor que las comunidades para aportar soluciones y para determinar cuáles son las iniciativas que les sirven y cuáles no. Desde el Gobierno central pueden dar soluciones que cuando llegan al territorio no son las que se necesiten. Se legisla de manera general como si todas las afectaciones fueran las mismas en todos los territorios. Así que sin la ayuda de ustedes no vamos para ninguna parte”, aseveró Contreras Rodríguez, para quien si la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hubiese empezado a trabajar independientemente de las poblaciones afectadas “posiblemente no hubiese alcanzado los éxitos mostrados hasta ahora, con todas las críticas que se le puedan hacer y con todo lo que le falta. Tenemos que reconocer que el proceso ha sido exitoso en gran medida y gracias a que la JEP viene trabajando de la mano con los territorios”.
En opinión de Contreras Rodríguez, los protagonistas son las comunidades que han resistido, que se han organizado y que han sido solidarias entre ellas mismas. “Por lo tanto, el rol más importante no es del Estado, de la JEP o de las instituciones; son las víctimas y los miembros de las comunidades. Ustedes son quienes saben lo que les ocurrió y lo que han hecho para poderse reconstruir, así que sin ustedes no habría construcción de paz”, acotó.
Nuevos propósitos
También intervino la investigadora líder del proyecto, Ledys Bohórquez Farfán, quien señaló que se ha venido trabajando con actores estratégicos de Charta, Matanza y Suratá, empezando por los personeros y los líderes de las mesas de víctimas, quienes a su vez han convocado a más participantes.
Comentó que aunque se ha contado con respaldo institucional tanto en lo público como en lo privado, este esfuerzo debe ser mayor porque si no las comunidades se van fatigando y desgastando debido a que es en el día a día donde se resuelven los problemas. Igualmente referenció los tres encuentros de co-creación que se han efectuado en los tres municipios con líderes de la zona urbana y rural para conversar y entender qué es la paz, cómo la viven en el territorio e idear una estrategia de paz para cada una de esas localidades.
“Más flores en el rincón”, fue el lema escogido por Charta; “Matanza, tierra de luz y vida”; y “Recuperar el buen nombre de Suratá”, son las estrategias a corto, mediano y largo plazo que acordaron para potenciar su riqueza geográfica, medioambiental, gastronómica y cultural, lo mismo que de cara a superar fenómenos como el de la estigmatización que han tenido que padecer sus habitantes por parte de quienes los asocian con determinados actores del conflicto armado. Estas estrategias de paz serán visibilizadas a través de un video, un pódcast y una cartilla para cada uno de estos municipios, los cuales fueron producidos en conjunto y previamente serán compartidos para su aprobación, dijo Bohórquez Farfán.

Previo a la realización del foro moderado por Ana María Mena Lobo, los asistentes se juntaron en torno a una mandala elaborada en el piso con pétalos, frutas, hortalizas, semillas y agua, la cual fue orientada por Mercedes Flórez, como un momento de armonización, así como de agradecimiento y respeto a la biodiversidad y el amor a la tierra.
Intervinieron Carlos Eduardo Tarazona, Jesús Hernando Lizarazo, Orlando Ramírez Hernández, Luis Emilio Jaimes, David Albarracín, María Eugenia Blanco, Elder Ferney Oviedo Gómez, Roberto Mesa Vanegas, Pablo Celis, Leonor Álvarez Alarcón, Nubia Osorio Díaz, Ana Mercedes Flórez Flórez, Andrés Felipe Villalba, Donaldo Hernández Villamizar, Anderson Velásquez y Mileidy Rojas, entre otros.
Insistieron en que los niños y jóvenes de esos municipios no vean el conflicto armado interno como algo distante o ajeno, que conozcan las atrocidades que se cometieron en la región y que además se vinculen a las actividades extracurriculares que programen en sus instituciones educativas. De igual manera, plantearon la necesidad de que estudiantes de la Universidad UNAB, no solo del Programa de Derecho, participen en pasantías y asesorías.
Por supuesto que rememoraron tantas cruentas tomas armadas, tantos menores de edad reclutados a la fuerza, tantas mujeres violadas, tantos secuestros y tantos crímenes cometidos por ejemplo en lugares como Santa Cruz de la Colina, El Paujil, el corregimiento Turbay o Cachirí, pero sobrepusieron términos como verdad, justicia, reparación y no repetición, sumándole labor comunitaria comprometida, reconciliación y esperanza, unidos sin importar las diferencias históricas y partidistas entre los habitantes de esos tres municipios de Soto Norte.