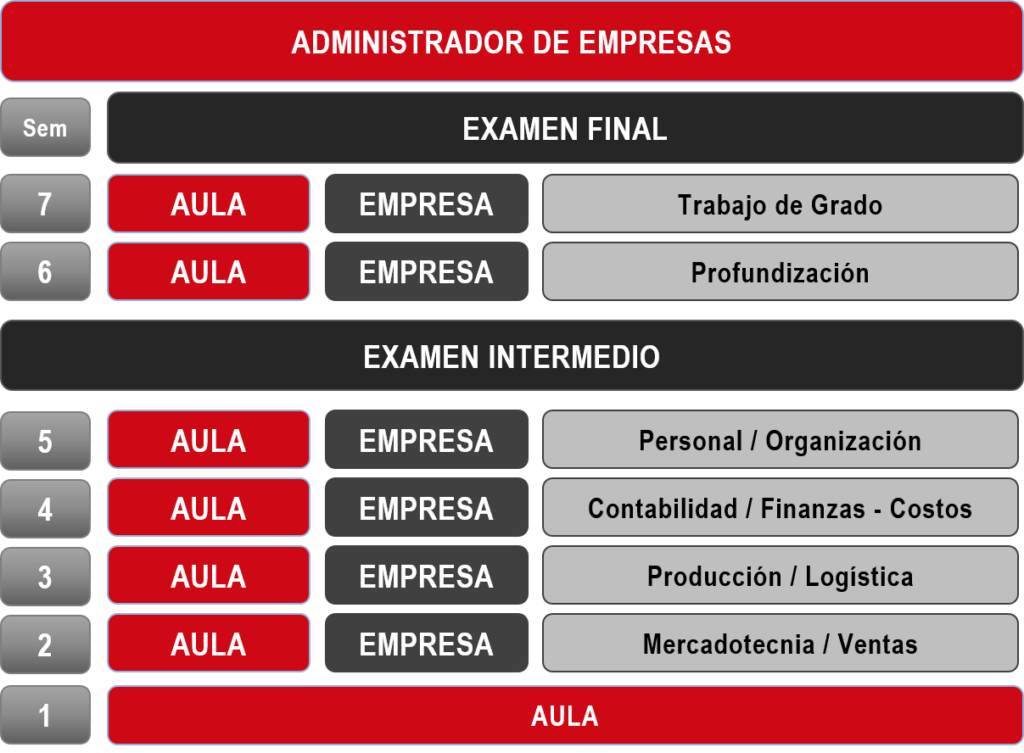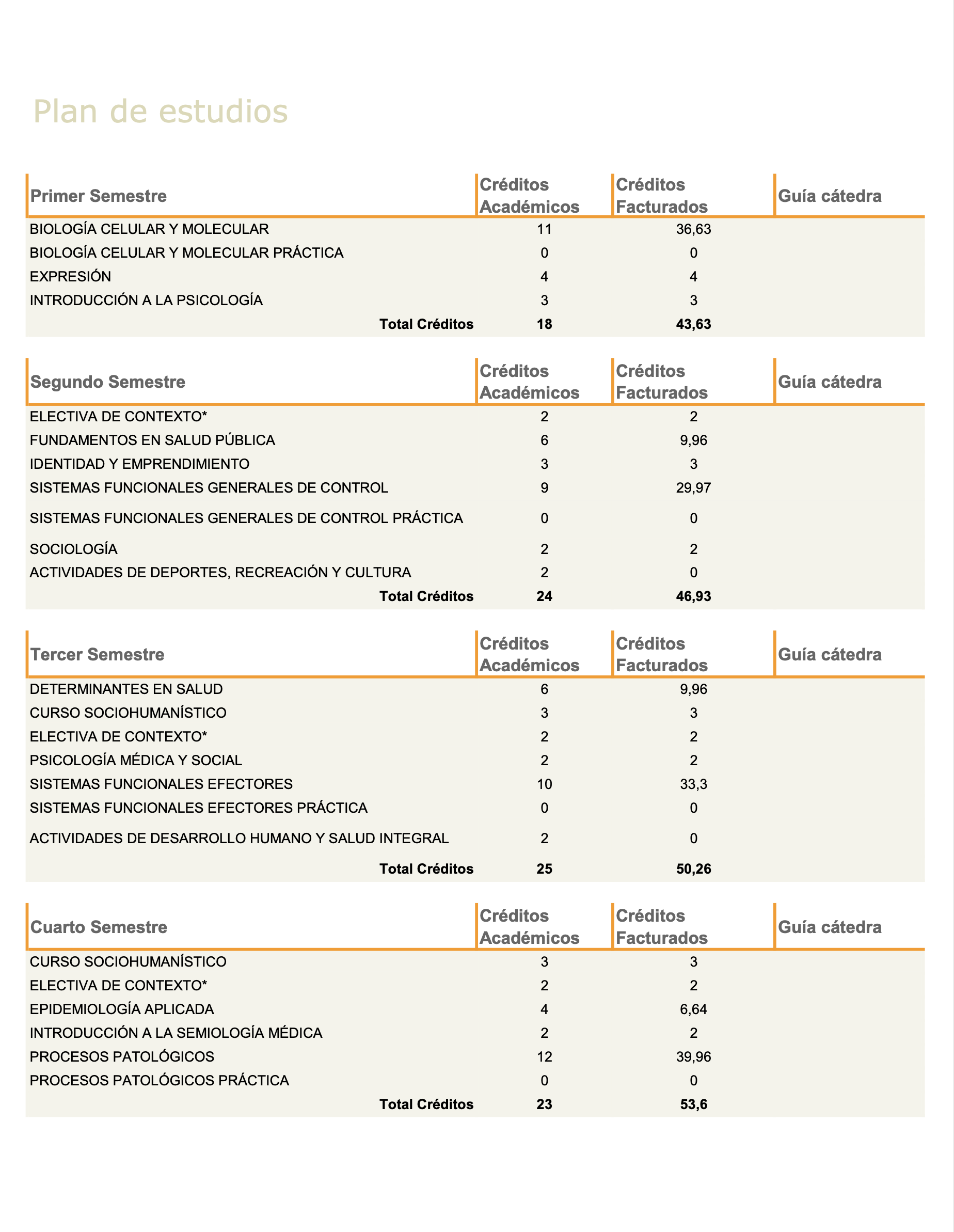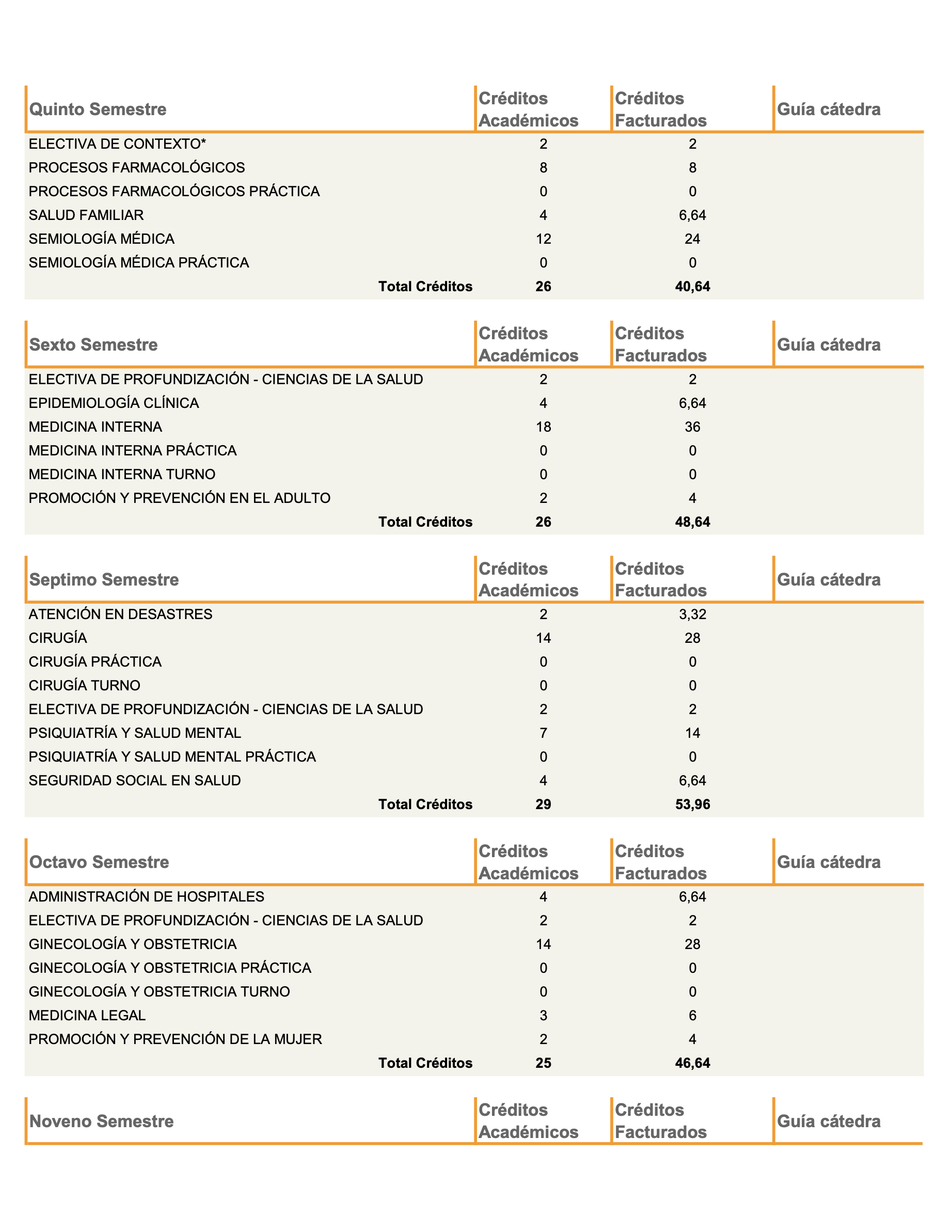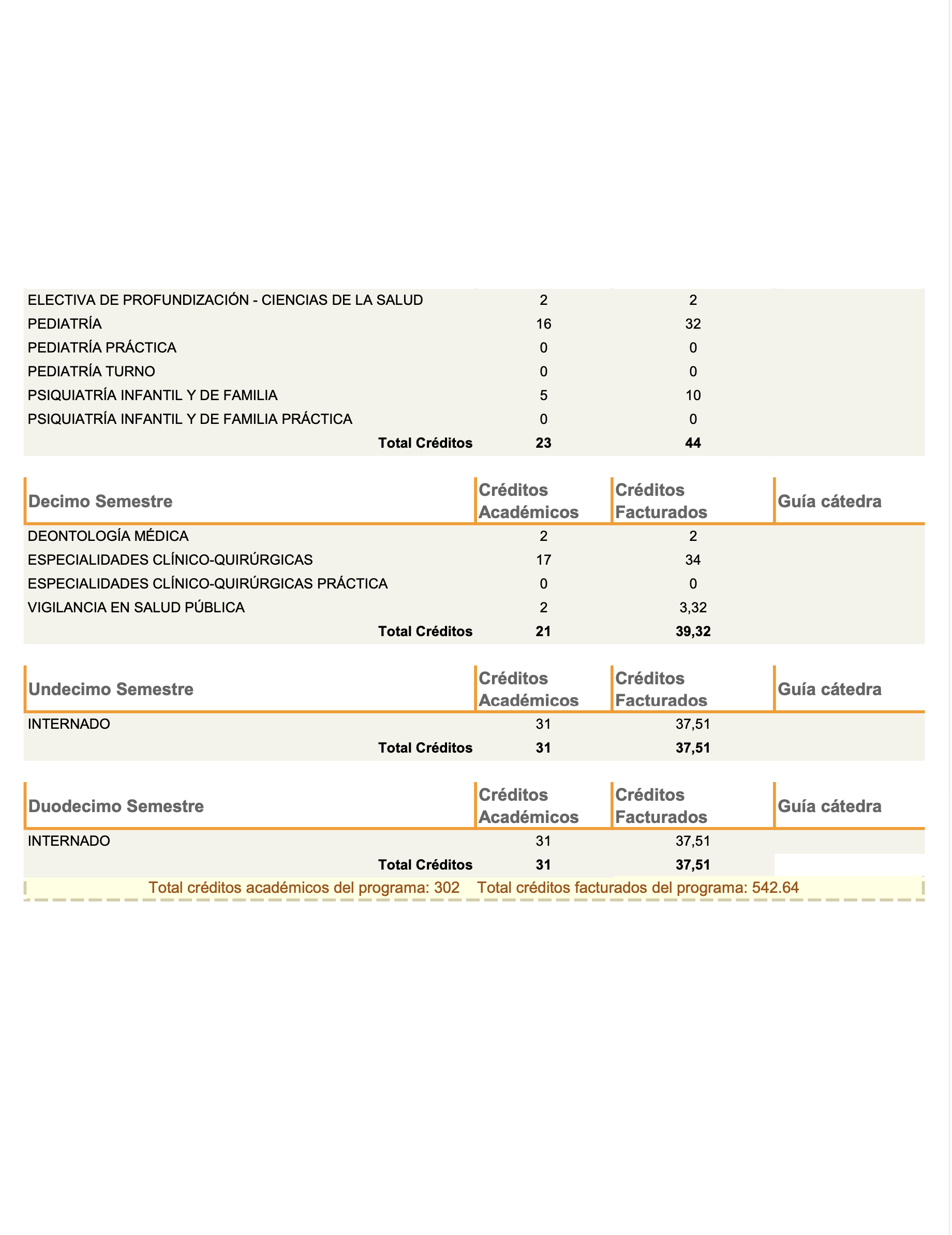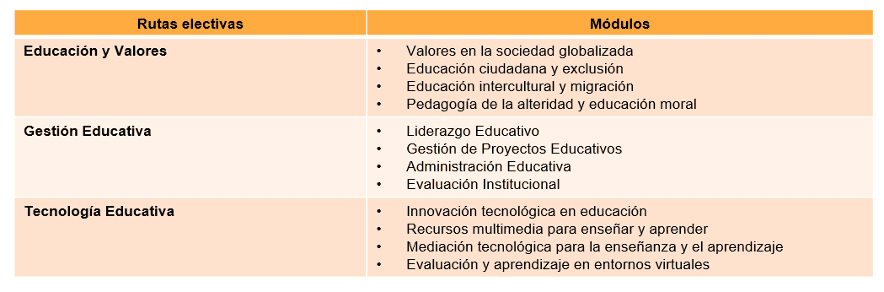Mi padre en las noches de mi niñez me contaba aventuras de los miembros de mi familia. Iba descongelando uno a uno sus recuerdos, tomaba a los hermanos de mi abuela que lucharon en la Guerra de los Mil Días en Palonegro y los resucitaba con tal realismo que yo sentía sus miradas, sus carcajadas, sus sueños, sus maldiciones, sus amores y sus odios. Los recuerdos tienen el sortilegio de desnudar una parte íntima del ser que se diluye en los artificios de la memoria, tienen el hechizo de volver a la vida los fantasmas que deambulan por esa casona, donde la abuela se dedicaba a tejer por las tardes, y que la sordidez de la ciudad se tragó de una dentellada.
Los recuerdos que tengo de mi padre, son los recuerdos de los recuerdos, algo así como recuerdos multiplicados desde mi imaginación. La Guerra de los Mil Días no la viví en mi piel. En mi memoria me reencuentro con la soledad que heredé de los últimos liberales radicales destrozados en Palonegro, mis ancestros anarquistas filosóficos, percibo las miserias de la guerra y el dolor de los guerreros con sus propias locuras. Uno de los fantasmas más extraños que habitan mi memoria es el tío Miguel. Aún no he podido precisar si es a causa del terror que me produce el pensar lo que sintió mi tío, de trece años de edad, al despertarse en medio de la guerra.
Cuando contemplo a mis hijos y vivo la edad con la cual el tío Miguel fue con mi abuela a Palonegro, siento en mis mejillas el frío que tuvieron que soportar atravesando el páramo de Berlín. Es un frío que eterniza mis recuerdos. A los trece años ser humano es apenas un niño para glorificar los espantos de la guerra. La guerra convirtió a mi tío Miguel en un hombre que a cada instante de la vida se enfrentaba a la muerte con cuchillo. Adquirió una profunda convicción acerca de que la Guerra de los Mil Días aún no había terminado. Así arreglaba las diferencias políticas con los sobrevivientes de Palonegro: los afortunados terminaban en el hospital, los desafortunados en el cementerio, y el tío Miguel en el panóptico, desde los dieciséis años.
El tío Miguel, por la destreza en el manejo del cuchillo, logró el mote de “la maravilla”. Era tahúr, de los más ágiles en el arte de la trampa, envenenador de gallos, mago con los naipes, cargador de dados, arreglador de caballos y arriero, de ñapa. Además de estos riesgos se jugaba la vida de torero voluntario, con más de cinco aguardientes con pólvora en las ferias de “San Fermín”, en “Pamplonilla la Loca”. He sospechado de la originalidad de los sitios de la muy noble, ilustre y egregia ciudad de Pamplona, aunque debo inclinarme ante la genialidad del poeta Cote Lamus, no porque la lápida de mi padre esté cerca de su tumba, sino porque en mí retumban aún sus poemas.
Publicado en: Vivir la UNAB Edición 297.