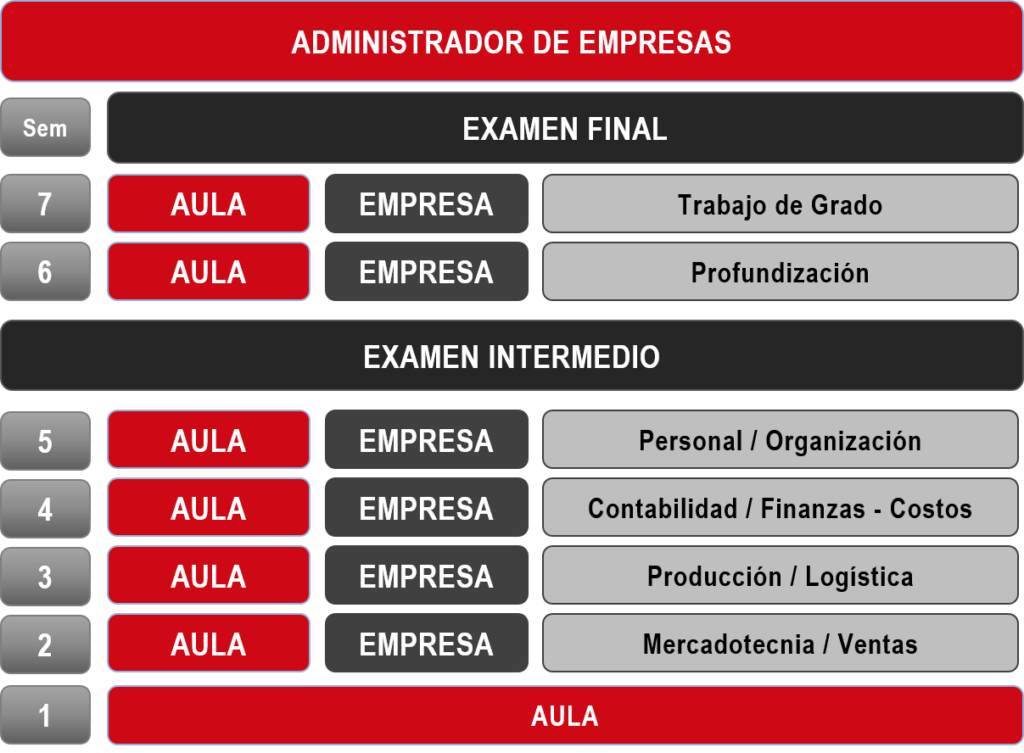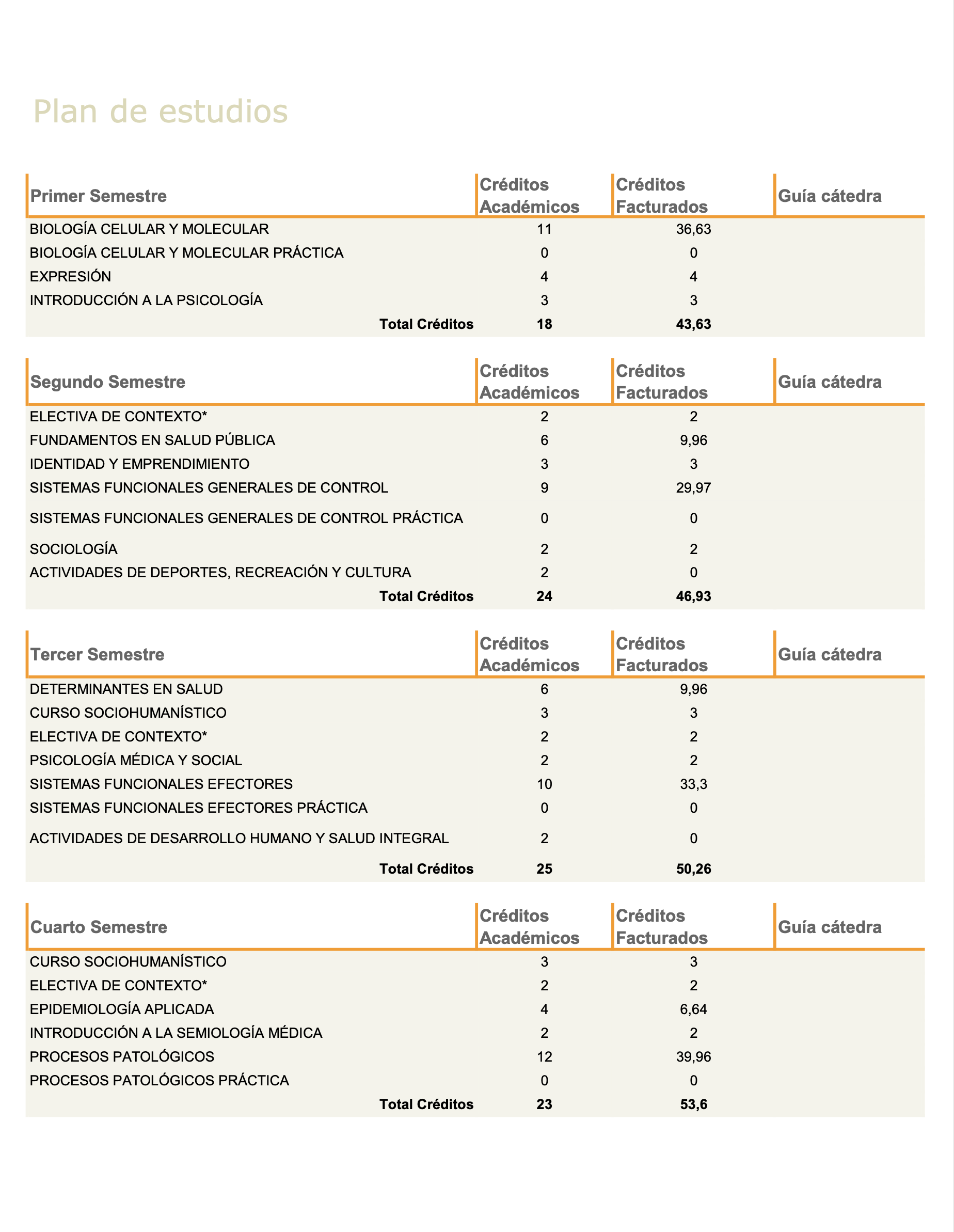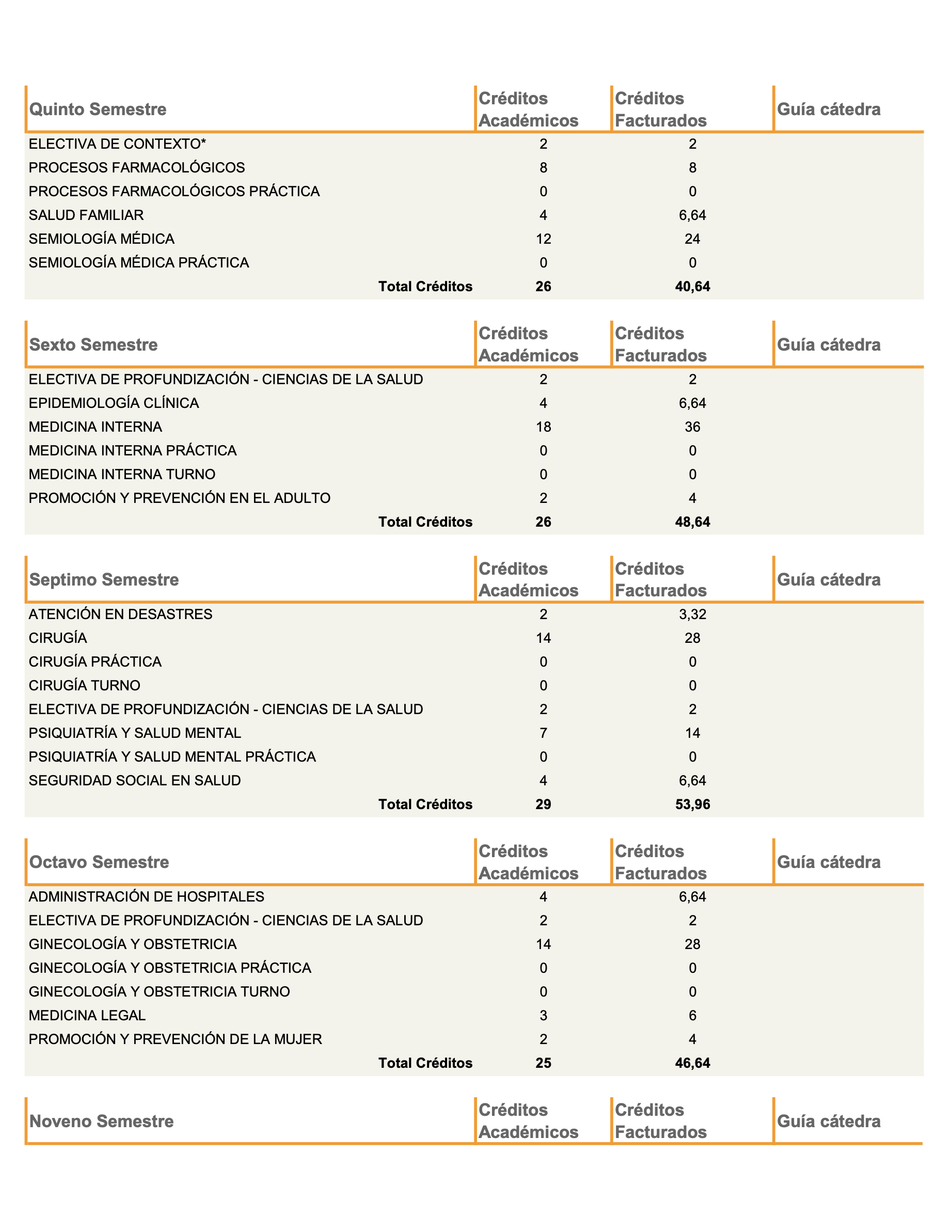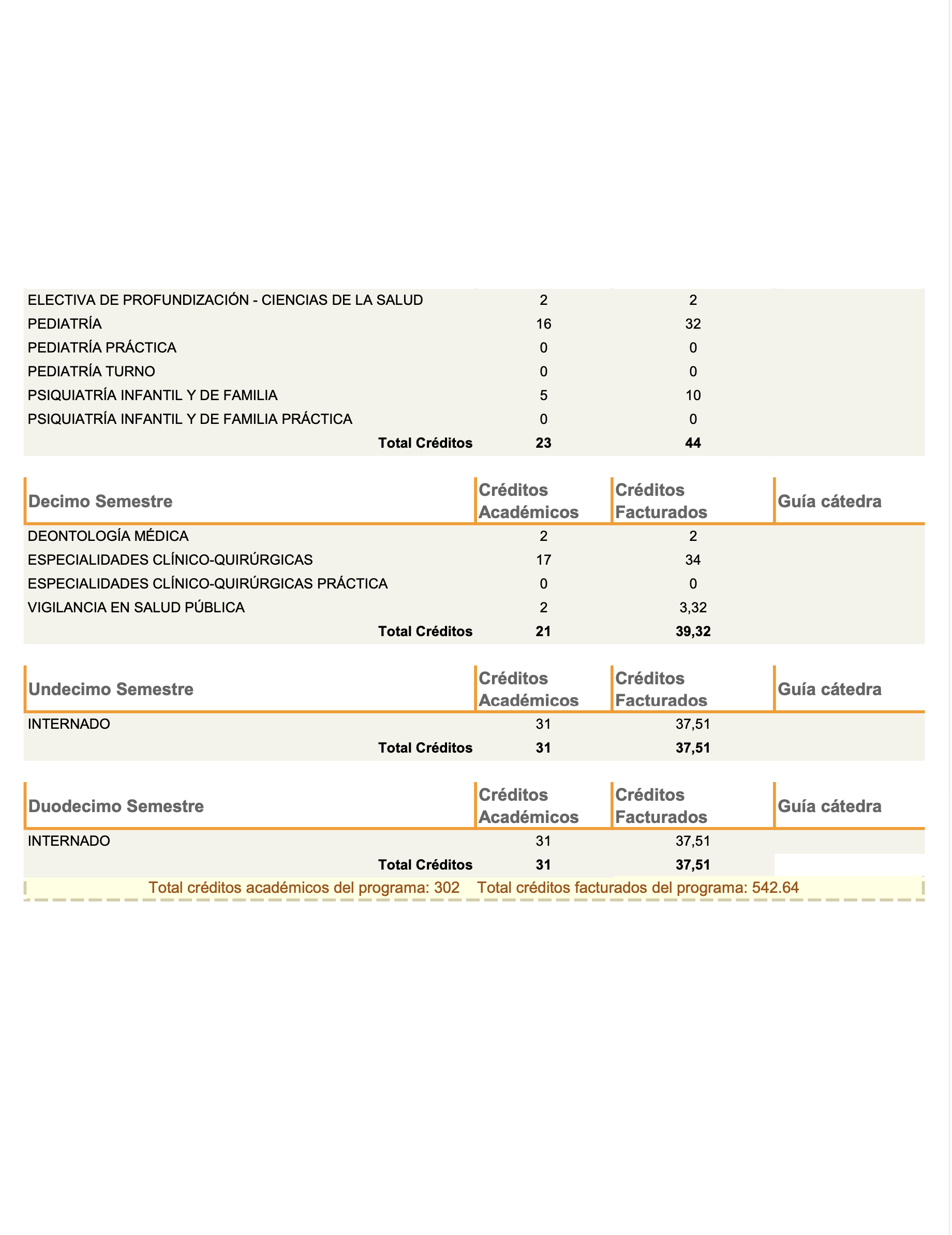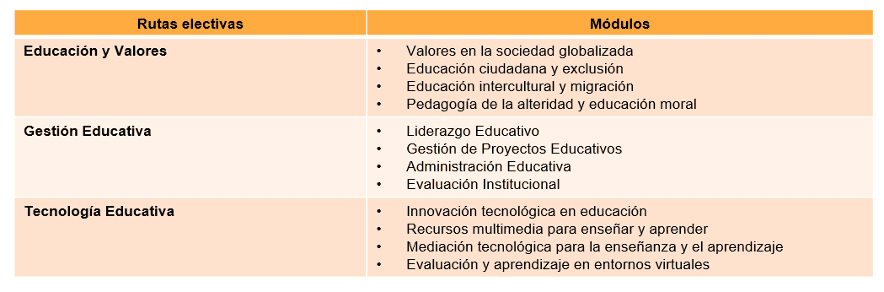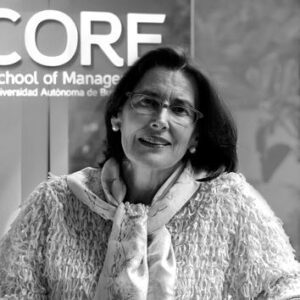Por Pastor Virviescas Gómez
Gonzalo Ordóñez Gómez es un psicólogo empecinado con el tema de la pedagogía y las competencias ciudadanas. Carga una alforja de estadísticas y se sabe de cabo a rabo los resultados de las pruebas Saber y Ecaes, sobre los que tiene una particular interpretación.
Este seguidor de Sigmund Freud y bachiller caldista de la vieja guardia, estuvo en la UNAB el lunes 9 de octubre en el Foro Diálogos Ciudadanos y delante de unos 200 estudiantes, les exhortó a reflexionar sobre la calidad de la educación de los adolescentes y universitarios. También aprovechó para encarar el problema del pensamiento crítico que debería caracterizar a estudiantes y profesionales, e incluso se atrevió a hablar, delante de no más de una docena de profesores, sobre aquellos docentes que a estas alturas del siglo XXI siguen enseñando de memoria.
El título de su charla: “La Universidad aprende de tercero de primaria”, ¿quiere decir que tan mal está la educación colombiana?
Quiere decir que la universidad no ha fijado claramente las prioridades de la enseñanza. ¿Cómo es que no se está trabajando el diálogo, el desarrollo del criterio moral y el desarrollo de la alta inteligencia? Entonces tenemos que empezar por tercero de primaria, que es la base, y poner las prioridades: Qué es lo que debe saber un estudiante universitario hoy para la vida, no para el previo.
¿Entonces la “Revolución Educativa” de este Gobierno para qué ha servido? ¿O no tiene nada que ver?
La Revolución puso las bases, pero es para la educación básica y media. Puso los lineamientos –qué enseñar y cómo enseñar–, los estándares –qué es lo que el estudiante debe aprender– y la evaluación sistemática. Con todo eso lo que sigue es lo pedagógico y cómo se va a articular en el aula. Pero en la universidad seguimos enseñando contenidos. Mejor dicho: dictando clase.
¿Aprender de memoria sin saber cómo se aplica o para qué va a servir, sigue siendo en términos generales el modelo nacional?
Aprender para el previo, ya no tanto de memoria porque realmente a los profesores nos da vergüenza pedir de memoria, pero el sentido del estudio todavía lo está poniendo el profesor y no el estudiante, y no se le está pidiendo elaborar el material. Hay problemas muy fregados en la elaboración de los escritos porque el estudiante es mucho más hábil en ‘corte y pegue’ y en el manejo de la red que el profesor, entonces ya sabe cómo es que le van a rastrear su trabajo y no hay unos sistemas de control efectivos porque no hay estándares.
¿Tiene algo que ver con este problema la cultura de la fotocopia?
Claro, pero tiene que ver más el tipo de conocimiento que se maneja en la universidad, que es de manualitos, y eso sí es muy grave. El manual es una deformación del conocimiento porque deforma la lógica científica, los productos y los procesos. Un Freud en manual no queda en nada, queda en datos: consciente, insconsciente y preconsciente. En cambio, la tarea de la universidad es el trabajo con los textos clásicos, donde están los problemas y donde el estudiante aprende a pensar esos problemas, no las soluciones. Eso es como dijeron los franceses: retornar a los clásicos, en ciencias sociales, fundamentalmente.
¿Qué es eso que usted denomina la “psiquiatrización de la pedagogía”?
Meter al aula de clase categorías patológicas. Se dan tres factores: el profesor no es entrenado para hacer diagnóstico, los estudiantes no están en procesos patológicos sino de aprendizaje y, tercero, eso tiene consecuencias sociales. Un estudiante catalogado con baja inteligencia o como bipolar, es un estudiante que empieza a ser estigmatizado y marginado.
¿Cuando usted les pregunta en la primera clase a sus estudiantes qué están leyendo y coinciden en responderle que Walter Rizo, Paulo Coelho o cualquiera de esos señores que venden como pan caliente, qué les responde? ¿Como ser humano, con dos dedos de frente, qué siente?
Siento que el país está cada vez más bobo. Una generación que cree que la vida la arregla obedeciendo y cree que la fórmula está afuera y que basta solamente seguir la receta, es un proceso educativo muy grave. Uno dice a qué horas esta persona va a poder desarrollar pensamiento crítico, pensamiento científico y cultura política. Es gravísimo el daño que eso está haciendo en la educación, pero muchos profesores todavía promueven ese tipo de literatura que, como dijo Fabio Jurado en el Periódico 15, “libros fáciles para lectores fáciles”.
Actuamos por miedo, beneficio inmediato o por presión del grupo, pero no alcanzamos los principios éticos básicos que rigen a las sociedades desarrolladas. ¿Por qué razón?
Porque la educación no está haciendo visibles los criterios. O sea, la educación sigue echando mucha carreta y adoctrinado, todavía cristianizamos indios. Entonces les decimos a los estudiantes qué es lo correcto en lugar de trabajar el criterio con el cual ellos determinen qué es lo correcto. Por eso no tenemos una relación con la norma ciudadana: o somos obedientes o somos anarquistas, y ahí nos bandeamos entre la desobediencia y la obediencia total, y no una relación del bien común con la norma y de respeto a los asuntos del bien común.
¿Si la atención de su teléfono celular y los juegos que encuentra en él le dejan tiempo, qué más puede hacer un estudiante en clase?
Volvamos a tercerito primaria. El estudiante de tercerito iría a formular preguntas, a formular problemas, a contrastar hipótesis y a confrontar sus respuestas con las de sus compañeros. También aprender a manejar información y aprender a sistematizarla de cara a la hipótesis. Esos son estándares de tercero primaria.
¿No se siente pidiéndole peras al olmo?
Es que eso es falta de trabajo, falta de oficio. Ningún ser humano puede sentarse a oír carreta dos o tres horas seguidas. Eso viola Derechos Humanos. El estudiante debe ir a clase a confrontar, a construir criterio, a debatir con el profesor y sus compañeros, a ser una persona inteligente…
¿Entonces alguien en lugar de hacerlo de esa manera se puede “embrutecer en el salón”, como usted dice?
La universidad tiene que tomar muy en serio el concepto de alta inteligencia y tiene que tomar en serio unas pedagogías para el desarrollo de la alta inteligencia. Un estudiante que va a la universidad y desarrolla la alta inteligencia es exitoso, aún como taxista, porque esa es la herramienta. Aprender a formular problemas, a pensar desde perspectivas múltiples, a darle sentido a las cosas y a tener criterio propio es la mejor herramienta cognitiva que uno puede desarrollar. Insisto: ¡volvamos a tercerito de primaria!