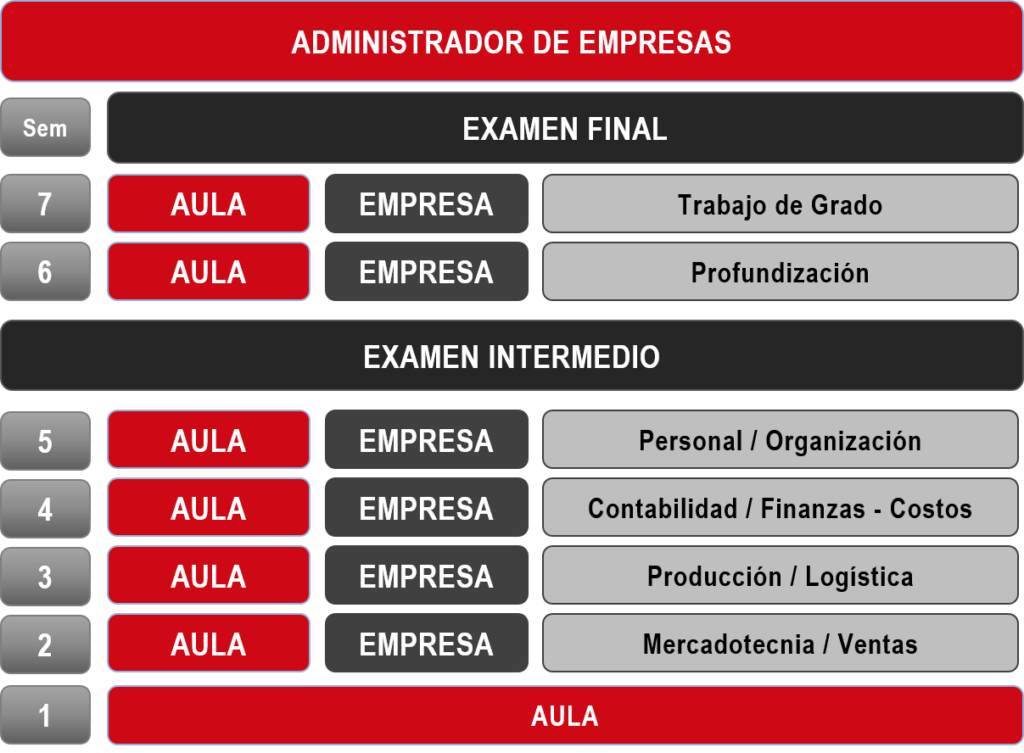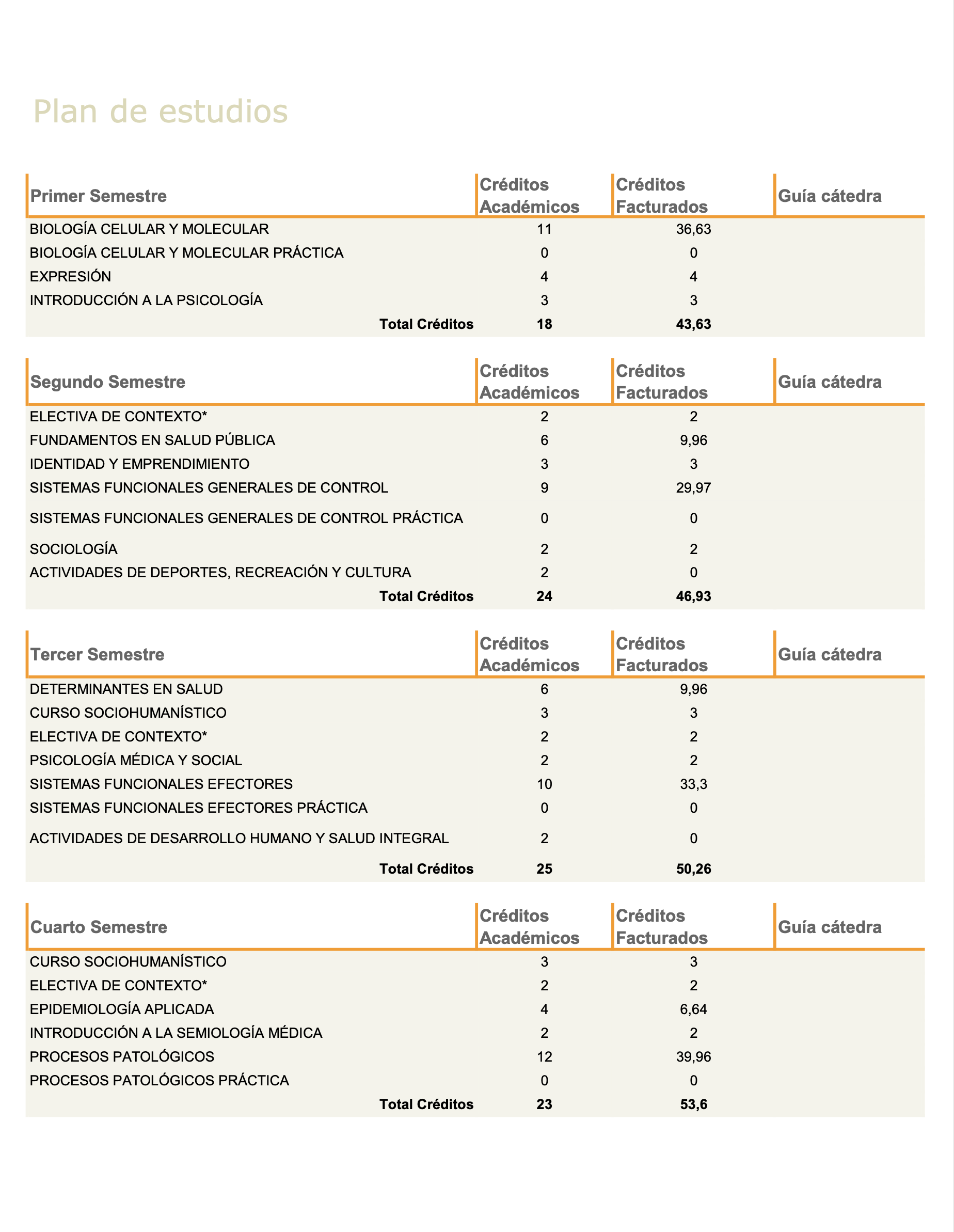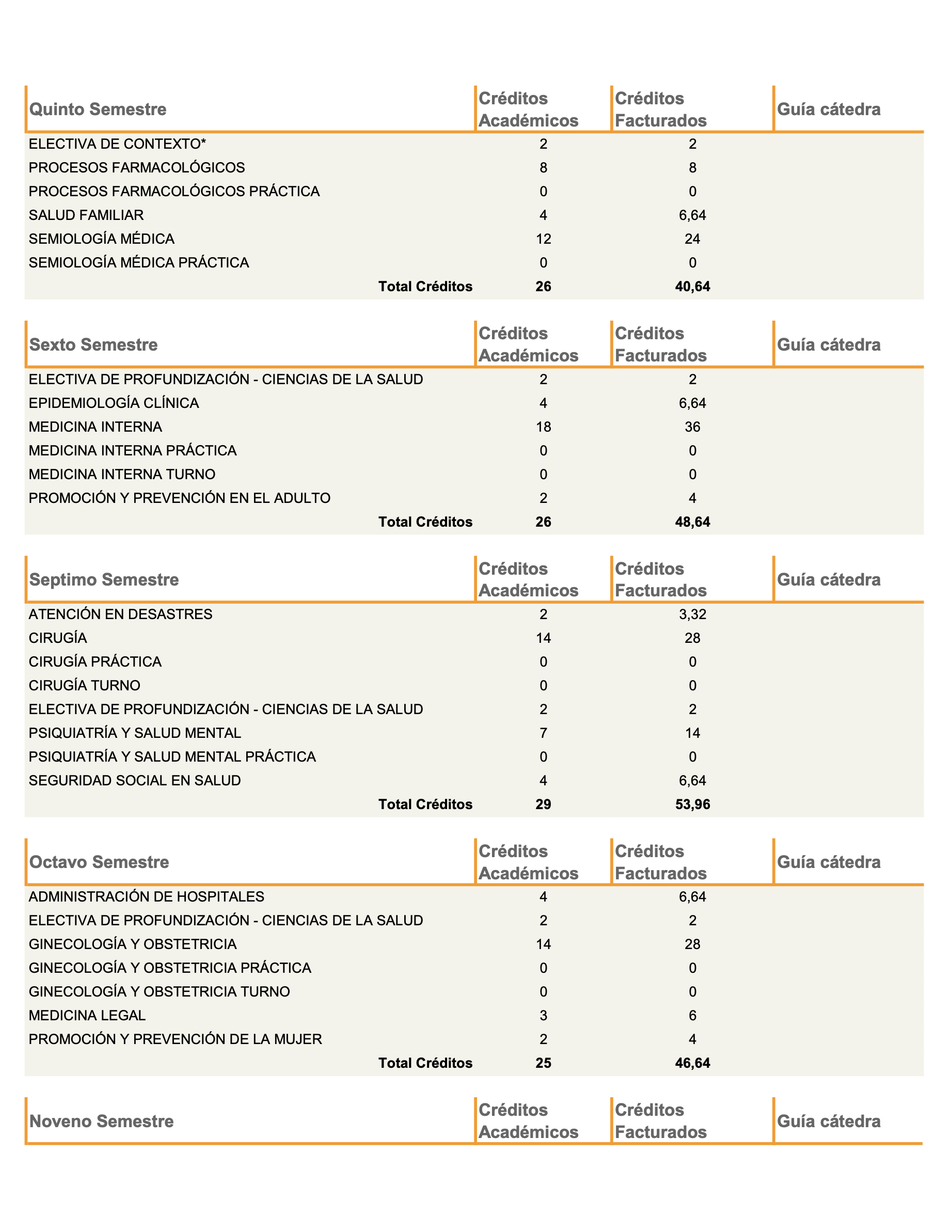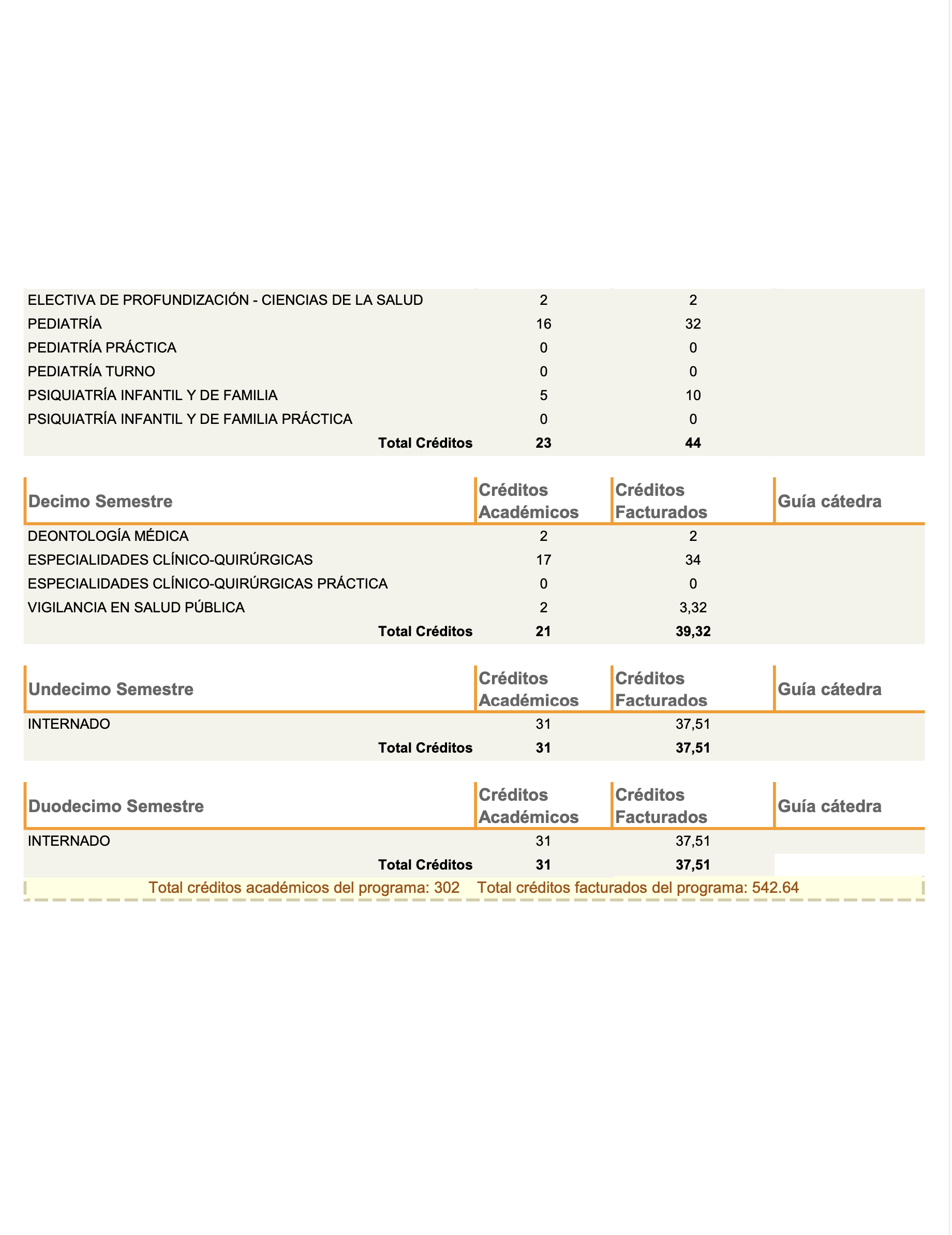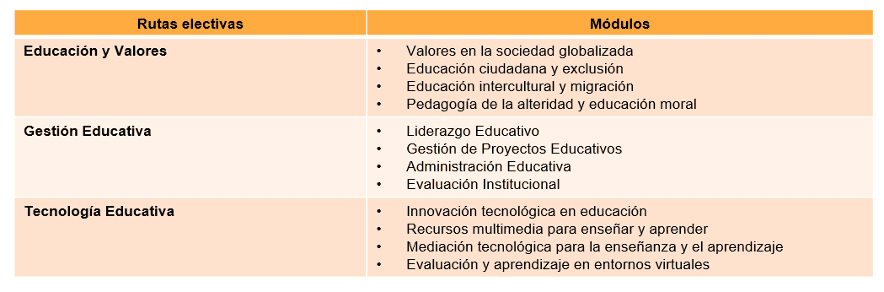Tomás Vargas Osorio
Oiba 1908 – Bucaramanga 1941
Obras recomendadas: La familia de la angustia
La vida de Eugenio Morantes
Cuentos santandereanos
En la barraca de Matías se encontraban al anochecer, cuando la marea humana que descendía de las petroleras, sucia de aceite y de lodo, empezaba a invadir las cantinas y los burdeles. Matías era un viejo mestizo cuya procedencia no había podido establecerse. Llegó a Barranca en busca de trabajo, pero luego pensó que la vida podía llevarse perfectamente sin hacer nada. Se le veía pasearse por la orilla del río, fumando un grueso cigarro y golpeando la arena con sus botas remendadas. Se detenía algunas veces a charlar con los negros de las canoas y con los vendedores de sábalo, y de noche huroneaba por las cantinas, rondaba alrededor de las mesas de juego o simplemente se marchaba a dormir a cualquier parte. Era de pequeña estatura, adiposo y afable, y sus ojillos parecían reír, bajo las cejas rojizas, a todas horas. Pero un día Matías hizo una barraca. Se le vio trabajar con ardor desde las 6 de la mañana en la construcción de su casa de madera. Cuando estuvo construida colgó de la puertecilla un aviso que decía en torcidas letras negras: “Cantina de Matías”. Y se dedico a esperar detrás del mostrador, con su paciencia habitual, a que alguien llegara.
El primero en llegar era el antioqueño. Luego llegaba “Cuba” y el otro, que siempre se hacía esperar algunos minutos, un hombre alto, cenceño, que se emborrachaba en silencio y a quien sus camaradas respetaban un poco porque en nada se asemejaba a ellos.
Parecía de “buena familia”, era blanco, aun cuando su piel mostraba parches amarillos, y siempre olía a agua de colonia. Le llamaban simplemente “Él” sin agregar nada a esa lacónica palabra. El antioqueño echaba sobre la mesa la baraja y Matías servía una botella de ron blanco. Jugaban y bebían silenciosamente hasta la madrugada y se marchaban luego, cada cual por su lado, sin despedirse. “Él” solía quedarse a veces en la barraca jugando solo con las cartas hasta el amanecer.
El antioqueño y “Cuba” trabajaban en los pozos. Eran robustos, a pesar de que algunas veces tenían fiebre y tiritaban haciendo chocar sus dientes amarillos de una manera horrible. Entonces se iban hacia el muelle y se quedaban mirando el río fijamente, como si pensaran que ya jamás podrían salir de allí. Ellos lo sabían. Nunca podrían regresar a sus casas. Una fuerza misteriosa los retenía en el puerto como a tantos otros hombres que habían llegado con la ilusión de hacer dinero y marcharse después. Todos se habían quedado y en dos años parecían guiñapos humanos. Un demonio habitaba en el río, un demonio implacable que los seducía para que su vida se perdiera en aquel infierno de alcohol y de fiebre y no se revelaran contra esa invisible presencia que los encadenaba.
A veces pensaban: “¿Por qué no acabar de una vez? ¿Por qué no ir al encuentro del demonio en el lecho del río?” Sobre todo, cuando la fiebre roía las entrañas pensaban que sería muy dulce ir a tenderse sobre el barro, allá en el fondo, a oír de lejos la ronca sirena de un barco que se iba. Además, los ojos sentían a veces necesidad de ver cosas verdes llenas de rocío…
Podía adivinarse claramente -y así lo hacía Matías- lo que pensaban “Cuba” y el antioqueño. Pero el pensamiento de “Él” era inescrutable. Tenía un rostro absolutamente inexpresivo, de rasgos inmóviles. ¿Amaba la vida? ¿La odiaba? ¿Qué fuerza podría mover su corazón? Jamás se le escapaba una sola palabra sobre su pasado y nunca sus camaradas lo interrogaron sobre él. Era, simplemente, otro hombre. El nombre no importaba ni porque estuviera en el puerto. Al principio a Matías, a “Cuba” y al antioqueño los impresionó un tanto ese misterio, pero luego se acostumbraron a él y no volvieron a hablar entre ellos el asunto.
Un acontecimiento vino a turbar en cierto modo la tranquilidad de esa vida (porque después todo sigue lo mismo). Jugaban una noche, a las cartas, cuando alguien llamó a la puerta de la barraca. Matías abrió y en el círculo de la luz que formaba la bombilla vio destacarse el rostro de una mujer. Matías reflexionó un instante y luego abrió la puerta para que la mujer entrara. Entró y dijo que tenía sed. Matías le sirvió un vaso de cerveza que la mujer bebió vorazmente, limpiándose después la espuma de los labios con el dorso de la mano. Los hombres levantaron la cabeza para verla. Era joven y sus cabellos castaños brillaban en la luz con reflejos pálidos. “Cuba” advirtió además que tenía los ojos grandes pero no lo dijo. Matías estaba visiblemente turbado y, al parecer, meditaba en lo que podía hacerse. Arrojarla a la calle o invitarla a que se quedase, ambas cosas requerían ser pensadas. La mujer observó la perplejidad en el rostro de Matías y dio un paso hacia la puerta y se detuvo. Miró a los hombres atentamente y pregunto a Matías:
– ¿Puedo quedarme?
Matías hizo un movimiento de hombros que no quería decir nada, pero miró a la mujer con lástima. Tenía una voz suplicante y altiva al mismo tiempo y parecía rogar y desafiar cuando dijo si podía quedarse allí. No llevaba nada, solo su vida pero ésta no parecía preocuparla demasiado. Los hombres se marcharon. Matías le ofreció una estera a la mujer, apagó la luz y pasó a su habitación que tenía una ventana que miraba hacia el río. Las luces de un barco empezaban a borrarse en la noche.
La mujer se hizo cargo de la cantina. Los primeros días estuvo muy callada, pero se advertía en ella, en sus movimientos fáciles, en sus miradas y en el pliegue menos rígido de sus labios que estaba contenta. Se había salvado por lo menos durante algún tiempo, y esta seguridad le devolvía la juventud y el vigor y aun cierta belleza. No preguntó a Matías sobre sus compañeros ni éste le dio tampoco ninguna explicación sobre la vida de la barraca. Solamente le dijo que podía quedarse y atender a la cantina si lo deseaba, lo que la mujer aceptó. Arregló la casa, lo limpió todo y colocó unas flores de papel en la mesa en un vaso roto. Por la noche “Cuba” tomó el farolillo y lo puso en un rincón, pero “Él” volvió a colocarlo donde estaba sin decir una sola palabra. La mujer lo observó en silencio y le agradeció haberlo hecho; el florero se veía bien allí en la mesa.
Al salir “Cuba” y el antioqueño se fueron juntos. Andaron hacía el río, hombro a hombro y se echaron bocarriba sobre la arena, aspiraron fuertemente el aire cálido. Las estrellas brillaban en el cielo azul profundo y se escuchaban dulces rumores, el ruido del agua, el aleteo de un pájaro, la brisa que movía las palmas.
– Las estrellas me hacen pensar en mi pueblo -dijo el antioqueño. Hubo, después, un largo silencio, al cabo del cual dijo “Cuba”:
– ¿Para quién debe ser la mujer?
– Yo la odio -repuso el antioqueño.
– Pero siempre es una mujer -agregó el otro.
– Es del viejo. ¿Por qué vamos a quitársela?
– No sé, pero me parece que nos hace falta una mujer -insistió “Cuba”.
Volvieron al puerto y se separaron llevando cada uno la sensación de que todo podía cambiar de un momento a otro. ¿Valía la pena de que fuera así? Sin embargo de que ambos pensaron en ello, a la noche siguiente, después de salir de la barraca, “Cuba” y el antioqueño volvieron a charlar sobre el asunto de la mujer.
– Lo he estado pensando y tú tienes razón -dijo el antioqueño.
– ¿Qué dirá “Él”? -preguntó entonces “Cuba”.
– No dirá nada como siempre.
– ¿Y entre los dos cómo lo decidiremos?
“Cuba” sacó del bolsillo unos dados.
– Juguémosla -dijo.
– Está bien -asintió el antioqueño-. Júguémosla.
“Cuba arrojó los dados sobre la arena y los dos se inclinaron sobre ellos para ver lo que había decidido la suerte.
– Es tuya -dijo el antioqueño.
A la noche siguiente “Cuba” le explico a Matías:
– Antioquia y yo nos jugamos anoche la mujer. Creímos que tú no te opondrías. Eres viejo y además hay otras mujeres. La he ganado yo. La mujer es mía.
Matías reflexionó o bien aparentó que estaba pensando en lo que “Cuba” le acababa de decir. Al cabo preguntó:
– ¿Qué dirá “Él”?
– No dirá nada. Nada le importa.
– Está bien -dijo Matías-. Llévatela.
La mujer estaba oyendo el diálogo de los hombres y al pretender escapar tropezó con “Él” que entraba.
– Me han jugado al dado -le dijo-. ¡Sálveme!
“Él” entró y preguntó:
– ¿Qué quieren hacer con la mujer?
– “Cuba” la ha ganado -repuso el antioqueño-. Todo es legal.
La mujer temblaba de miedo. Los ojos muy dilatados y los labios blancos.
– ¿Cómo la han jugado? – Volvió a preguntar “Él”.
Le explicaron entonces todo. El hombre alto y blanco se volvió hacia la muchacha:
– Es la suerte, vete con él -le dijo.
La mujer echó a correr desesperadamente sintiendo como la arena le mordía los pies en medio de los dedos y “Cuba” salió tras ella. Los otros se sentaron alrededor de la mesa y echaron la baraja. Matías sirvió la botella de ron y murmuró:
– Yo que estaba tan contento con la muchacha. Así es la vida. ¡Qué vamos a hacer!
La muchacha corría, faltándole el aliento. Detrás de ella escuchaba las ágiles zancadas de “Cuba” y casi sentía sobre su nuca la caliente respiración del hombre. Hizo un esfuerzo más y llegó a la orilla. El hombre la alcanzaba. La mujer se volvió hacia él y al verlo agigantado monstruosamente en la sombra, tuvo un miedo horrible. Estaba al borde del barranco y saltó. “Cuba se detuvo, acezando, y se quedo mirando fijamente las aguas al pie del barranco unos instantes. Al principio creyó oír un ligero chapoteo, pero luego, nada. Regresó a la barraca, despacio, todo el cuerpo adolorido como si le hubieran dado palos. Nadie le preguntó nada.
Tomó una copa, se enjugó los labios y pidió cartas.